¿Son aplicables las categorías tradicionales de la izquierda a los nuevos modelos sociopolíticos surgidos de la economía digital? Hacemos una reflexión sobre su vigencia.
Estás en CAMINOS DEL LÓGOS, página web de filosofía y crítica cultural. También es el nombre de la revista digital homónima (ISSN 2659-7489) que publicamos semestralmente. Texto e imágenes © 2008-2019 Caminos del lógos.
Política y economía | Opinión
SER DE IZQUIERDAS EN LA ERA DIGITAL
Unas reflexiones melancólicas (2 de 2)
Hay quien considera que la nueva “revolución”,
en un mundo semejante, la llevarán a cabo ‒o la están llevando ya‒ las
divisiones de ciberguerra de Rusia, China o Corea del Norte, o hackers
como los englobados por la “marca” Anonymous; sin embargo, la ciberguerra o el
hackeo sólo tienen una utilidad destructiva (afectar a recursos económicos o
logísticos, robo o revelación de información, etc.), y no parecen muy útiles a
la hora de construir nada. Por estos medios no te apoderas de ningún
medio de producción, sino que, a lo sumo, impides que otro lo use. Tienen
una importante función secundaria de desgaste del rival, pero no pueden
dar lugar a ningún reparto de riqueza. Y si se tratara del robo de cuentas
bancarias, privadas o públicas (o de información de alcance estratégico, en
este sentido), tampoco sería una solución: se establecerían nuevos mecanismos
de bloqueo del capital digital “evaporado”, y en todo caso, así no se estaría
produciendo nada, sino únicamente parasitando el sistema. Y una forma de vida
parasitaria no puede prescindir de su huésped ‒como el capitalismo sabe muy
bien.
Así pues, ninguna alternativa
parece hoy mucho mejor que servirse de las instituciones estatales y
supraestatales actuales, operando en condiciones de relativa estabilidad y paz
social (pero presionadas por las luchas civiles y laborales), con el fin de regular en lo posible el mercado
internacional y forzarlo a una redistribución de sus beneficios lo mayor
posible. Esto es visto por la izquierda más ortodoxa como una claudicación,
cuando no una traición (socialdemocracia = capitalismo blanqueado). Pero, en efecto, ninguna
de las alternativas propuestas parece mucho más halagüeña; y la población de los
países desarrollados, desde luego, de ninguna manera quiere seguir el camino de
países socialistas como Cuba o Venezuela, con economías muy frágiles e
inestables ‒cierto es que, en gran medida, por los bloqueos sufridos, pero también
por otras deficiencias‒ que al final terminarán cayendo.
Que no parezca haber muchas alternativas al sistema vigente (pese a que la escasa soberanía de los países frente al poder económico es cada día un
refugio más débil) es el principal motivo por el que, en lugar de revoluciones
inciertas, las izquierdas actuales, abandonando la ortodoxia (sólo para fundar nuevas
ortodoxias, en realidad, tan poco tolerantes con la discrepancia como las
clásicas), han optado por la “guerra cultural”. Su estrategia presupone que la
supraestructura simbólica e identitaria puede transformar la infraestructura
socioeconómica que la sostiene, “puenteando” las resistencias materiales
inevitables: así, los nuevos usos del lenguaje, las reclamaciones de
determinados colectivos (especialmente los definidos a partir de su carácter
étnico o sexual), la colonización de nuevos escenarios políticos (como las
redes sociales), etc., son vistos como ejes de una nueva lucha de clases,
con efectos revolucionarios. Esto da lugar a unas “izquierdas transversales”
que aúnan el feminismo, el ecologismo y el multiculturalismo en un nuevo “entramado
anticapitalista” que, al final, dispersa los esfuerzos en las mil
direcciones de los mil colectivos que lo integran; frente a la vieja
izquierda obrerista (roja), la nueva izquierda multicolor (verde, violeta, arco
iris, etc.) es una suma de minorías cuyo único factor común es el
descontento, pero que no coinciden ni en sus preocupaciones ni, por tanto, en sus
métodos. Hay que hacerse esta pregunta: si, en efecto, hay una lucha, ¿cuál
es su sujeto? ¿Hay acaso un nuevo sujeto de la misma? Actualmente, el
eje derecha-izquierda está siendo sustituido por el eje instituciones-populismo.
Pero, el primer lugar, ese “pueblo” es una quimera, no existe; un agregado de
minorías nunca será una mayoría real; y en segundo lugar, esta
estrategia deja las instituciones en poder de la derecha, lo cual ya es,
de por sí, la derrota de una izquierda que sólo se acuerda de éstas a la hora
de lamentarse cuando sus planes (inevitablemente) fracasan. Por mucho que no
quiera aceptarlo, esta izquierda posmoderna de las batallas culturales
(el “sesentayochismo digital”) necesita tanto o más las instituciones para
sobrevivir que la tradicional izquierda de corte socialdemócrata.
Se podría entonces pensar que en el contexto de bomba demográfica y ecológica que es el planeta ahora mismo ‒lo cual presagia migraciones masivas e imparables‒, el nuevo sujeto revolucionario ya no será ese izquierdismo post-laboralista, compuesto por miembros de las clases medias occidentales con estudios universitarios, que luchan en nombre de los trabajadores sin contar para nada con ellos ‒y por lo general, con inmensa condescendencia‒. Su lugar lo ocuparían el indigenismo (en las luchas locales), las poblaciones desplazadas desde los países subdesarrollados al primer mundo (en las luchas globales), y las mujeres, entendidas ‒como lo hace la izquierda que acabamos de describir‒ como un colectivo político (en la lucha transversal). O sea, las mujeres y lo que ahora llaman “colectivos racializados”, ya sea en sus propios países, o en aquellos a los que emigran. Bien, la cuestión es que nada se hará sin todos ellos… pero que ellos, en cuanto tales, vayan a ser los motores de un cambio que sustituya el capitalismo por una “economía colectivista”, es de un optimismo exacerbado ‒por no decir naif.
Se podría entonces pensar que en el contexto de bomba demográfica y ecológica que es el planeta ahora mismo ‒lo cual presagia migraciones masivas e imparables‒, el nuevo sujeto revolucionario ya no será ese izquierdismo post-laboralista, compuesto por miembros de las clases medias occidentales con estudios universitarios, que luchan en nombre de los trabajadores sin contar para nada con ellos ‒y por lo general, con inmensa condescendencia‒. Su lugar lo ocuparían el indigenismo (en las luchas locales), las poblaciones desplazadas desde los países subdesarrollados al primer mundo (en las luchas globales), y las mujeres, entendidas ‒como lo hace la izquierda que acabamos de describir‒ como un colectivo político (en la lucha transversal). O sea, las mujeres y lo que ahora llaman “colectivos racializados”, ya sea en sus propios países, o en aquellos a los que emigran. Bien, la cuestión es que nada se hará sin todos ellos… pero que ellos, en cuanto tales, vayan a ser los motores de un cambio que sustituya el capitalismo por una “economía colectivista”, es de un optimismo exacerbado ‒por no decir naif.
Las mujeres, por mucho que se
empeñe la izquierda transversal-simbólico-identitaria, no son un sujeto político,
sino un sexo ‒y esto con total independencia de la cuestión del
“género”‒, que después tendrá unas preferencias políticas u otras. Ser mujer
no es una adscripción política, aunque ésta sea la gran apuesta (en su
búsqueda desesperada de un nuevo nicho electoral) de la izquierda
post-laboralista. En cuanto a los indígenas y migrantes, ya veremos cómo se
desenvuelven los hechos en América Latina, África y gran parte de Oriente
Próximo y Medio, pero de momento no parecen en la posición de amenazar al capitalismo
global y digital, sino más bien de seguir siendo la carne de cañón que éste
sacrifica sin piedad alguna. Si la población de los países desarrollados no
está en condiciones de apropiarse de los medios de producción para hacerse con
el poder, menos todavía éstos, en una situación de partida mucho más
desventajosa. Incluso suponiendo que en todos sus países, simultáneamente,
se paralizaran todas las fábricas (sin las cuales el capitalismo digital de
Apple o Zara tampoco puede hacer nada), y esto ya es mucho suponer, las
multinacionales podrían reabrirlas, a un coste relativamente razonable para
ellas, en los países occidentales de los que hace años o décadas las sacaron;
y al no haber mano de obra disponible que hiciera el mismo trabajo más barato, se
podrían reducir drásticamente las condiciones salariales en las metrópolis ‒y de
paso se solucionaría de un plumazo el problema del paro‒, con lo que se regresaría
de forma más explícita aún al capitalismo decimonónico. En cuanto a los países
subdesarrollados, se les dejaría morir del todo y se blindarían las fronteras
con ellos. Todo parece conducir, una y otra vez, a la misma “aporía de la
izquierda”: el capitalismo sólo caerá por sí mismo, nadie parece ser capaz
de hacerlo caer, y por otro lado, no está nada claro que esa caída sea
recomendable para nadie.
Sigue nuestra cuenta de twitter para no perderte las últimas noticias sobre la #filosofía en la red. Y, por supuesto, las publicaciones de nuestra web https://t.co/pDUAVGPSeN.— Cᴀᴍɪɴᴏs ᴅᴇʟ ʟᴏ́ɢᴏs (@caminosdellogos) November 26, 2019
Queda, quizá, una alternativa, y
es que los planes políticos de China ‒en teoría, un país socialista, y el más poblado
y productivo del mundo, además‒ sean capaces de abrir vías divergentes en esta
situación. Su incorporación estratégica al capitalismo global, del que es el principal
país manufacturero y exportador, así como la gran reserva mundial de mano de
obra, por no hablar de su rapidísima tecnificación del alto nivel (en electrónica,
industria pesada, energía, etc.), podría tender la red que suavice la
transición del capitalismo a un post-capitalismo estable y fructífero. Pero
esto es pura especulación; quizá China sólo se sumó al capitalismo en la huida
hacia delante de un socialismo incapaz ya de sustentar a su propia
población mediante una economía autárquica. Como los planes de China ‒más allá
de su gran proyecto de la Nueva Ruta de la Seda‒ son extremadamente opacos,
pero no parecen prometer, hoy por hoy, más que capitalismo de Estado (que
pasa además, como Rusia, por un modelo de democracia post-liberal autoritaria),
la pregunta sigue siendo… ¿Qué hacer?
¿Qué hacer en un escenario de
crisis económica crónica, de crisis energética ‒aunque quizá ésta se resuelva
con un nuevo salto tecnológico‒, de crecimiento demográfico y de crisis
climática? ¿Cómo posicionarnos ante el fin del Estado de Bienestar y de
derecho, ante la fragmentación de los Estados nacionales consolidados (cuando
sean débiles) o su fortificación totalitaria (cuando sean suficientemente
fuertes), y en ambos casos, ante la disolución de los marcos jurídicos hasta
ahora vinculantes? Ser de izquierdas no es una categoría ética, sino
político-económica, y significa irrenunciablemente estar a favor de una
redistribución de la riqueza socialmente generada. Si no significa esto, no
significa nada. Todo lo demás es un sobreañadido, algo no esencial, cuando
no una mera distracción de este sentido fundamental; y cuando termina por
sustituirlo como propósito principal, es simplemente una farsa. Ahora
bien, la cuestión entonces es: ¿cómo redistribuir la riqueza social en la
actual coyuntura? Los ingentes capitales de las grandes multinacionales
fluyen sin que los Estados tengan herramientas de captación útiles; en el caso
de las tecnológicas, de hecho, la ubicuidad de sus servicios permite que paguen
menos impuestos que las PYME locales. No tener ni idea de qué hacer es
lo que ha conducido, en gran medida, a la izquierda a dedicarse a otras luchas,
olvidando su propia razón de ser.
Las distintas propuestas
programáticas se debaten entre alguna forma de “revolución” (ya sea violeta, o
verde, o multicolor… alguna victoria que dé asideros para nuevas ofensivas) o
intentar salvaguardar cierto statu quo (libertades y derechos civiles y
laborales) históricamente alcanzado. Ahora mismo, para un izquierdista
“clásico” la prioridad debería ser frenar el liberalismo más radical ‒que está
socavando los fundamentos mismos del consenso social surgido del final de la
Segunda Guerra Mundial‒ y el neofascismo que resurge para auxiliar a éste, como
lo que es: su mano de hierro en épocas de crisis y revueltas. Y esto
pasa, pese a los dislates de las izquierdas populistas, por defender los Estados
y instituciones internacionales existentes; hay que evitar su disgregación (nacionalista,
localista), que sólo interesa al capital global ‒y que, no es casualidad, es abiertamente
alentada por las extremas derechas de los países poderosos). Sólo esos Estados
e instituciones pueden servir de diques para proteger las políticas redistributivas
que retrasen el probable colapso social el mayor tiempo posible. A pesar de
ciertas retóricas que hoy no tienen ya sentido, el Estado no es la personificación
jurídico-económica de la burguesía; es un campo de fuerzas que se forma a
partir del dominio de unas clases y la resistencia de otras, en interacción con
tradiciones e instituciones anteriores que ya articulaban el todo social.
Hay que afianzarse en el Estado, no intentar destruirlo; sólo éste puede
introducir alguna racionalidad en las relaciones socioeconómicas. Y quizá ‒ésta
es una valiosa lección histórica que no hay que desdeñar‒ haya que apoyarse también
en la comunidad que la religión aglutina, a la hora de establecer redes
de apoyo a los más desfavorecidos, lo cual crea tejido social y contribuye
a prevenir amenazas (la fanatización de los excluidos, brotes de
fascismo, etc.). Estas redes pueden resultar vitales, al llegar adonde los
Estados en crisis económica cronificada seguramente no lleguen, o lo hagan con
grandes problemas.
Además, será de crucial
importancia trabajar en formas de economía colaborativa, para lo cual el
desarrollo de software gratuito es indispensable; los hackers deben
dedicarse a producir herramientas digitales emancipadoras, en vez de al sabotaje
y la contrainformación. Para que esa “economía colaborativa” sea real, tiene
que estar vetado a priori cualquier tipo de beneficio económico, de modo que las
herramientas digitales no puedan ser parasitadas por multinacionales como
Uber o Airbnb. Y la creación de una red social que fuera como Mozilla o
Wikipedia (gratuita, sin publicidad y con estándares de calidad compartidos), y
con perfiles obligatoriamente públicos y confirmados, podría allanar el
camino para nuevas formas de vertebración social. En la era digital, las protestas
en la calle (por la educación, la sanidad, las pensiones, etc.) no pueden
desvincularse de las innovaciones digitales que ayuden a nivelar las
diferencias en la contienda. Pero todo ello, a su vez, debe llegar a las
instituciones en forma de iniciativas legislativas, así como de partidos que defiendan
a capa y espada las políticas sociales ‒antes que otras cosas‒, para no terminar
de perder (y hasta para reconstruir) unas bases electorales cada vez más
fragmentadas. Sin el Estado, o lo que quede de él, tampoco se podrá hacer nada.
La humanidad tiene que dar un paso decisivo hacia nuevas formas de
organización; el anarquismo, en cualquiera de sus formas (lo que incluye, en
cierto sentido, todas esas esas transversalidades divergentes) no es una
opción. Tan sólo significa la disgregación de la potencia colectiva. Hay
que buscar modos de reorganizar el todo social, para lo cual habrá que tomar
importantes decisiones económicas y poner nuevos medios tecnológicos. Pero
también hay que ir preparándose para el descenso en el nivel de vida que se
acerca inexorablemente, para lo cual no se podrá prescindir de redes de
colaboración y auxilio paraestatales. Hay que saber negociar con la realidad.
Comenta o comparte en las redes. ¡Gracias!
CONTENIDO RELACIONADO




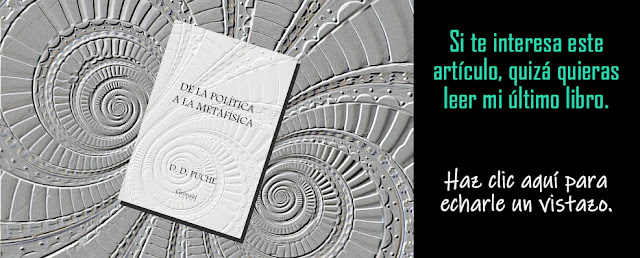
![https://www.facebook.com/CaminosDelLogos/posts/2762565237119465?__xts__[0]=68.ARCqoXhY9q4N9kzR-CkpsgjXMdGeegVXlDStbYlnyPLAvBTnS4lBxAagEy-Dzp2bp1v5MRWtHex_syvdNI_AHCwWIGBL7RUCUb7zx4wN9-gPHob24qsX-ARnqk-MyDL00saevPDDnXACUtA_xOQVoRf-0SL0fbKtruGM-Bfj7Sat5zbJ_fe1bRMQ0GAYChST7DYHCGNahbSQ9r-xdSAocQrnAE-jYCz0A1sw0hMaOhSILVeoZ98zeUeZJJPKELeVid4VcgjZP--F3WwXLxh1QGxXwktZV35vs05PV_whT61J7VVnlhUvb1ouHpKfOkqhgmZD&__tn__=-R-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXhl6E_iDXrOw44br1m8DccVIFCN1gjrz0BC_BLkfdrQdbwZlyFvvSAYTGyTsZ0Di45V2FDtLvRAIur6XOn2ChXoM6FUsLMKymFTUZB-EFhU9MhNKgFcpF99gBA7w7S2z4aD3SjMydfD4/s1600/11.jpg)




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión, ¡gracias!