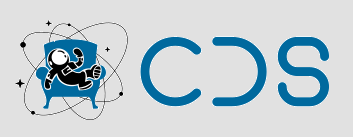>>Siempre han estado ahí, pero en la sociedad de la información son
uno de los principales obstáculos de toda comunicación efectiva.
>>FILOSOFÍA >>ARTÍCULOS
LOS SESGOS COGNITIVOS
Ni falta de “inteligencia” ni de “cultura”; este
problema argumentativo consiste en otra cosa
Publicado en 16/3/21
Todos hemos experimentado la crispante situación de discutir con gente que jamás se atiene a razones; gente estúpida con la que es imposible llegar a ningún entendimiento porque no parece capaz de entender nada. De hecho, en los últimos tiempos, debido a las redes sociales, esto se ha multiplicado exponencialmente. Todo está lleno de cretinos que creen sentar cátedra sobre cualquier tema y que siempre están molestando en cada foro, acechando cada publicación, con su forma ridícula de ver la realidad, con su oportunismo, sus intereses mezquinos y una evidente cerrazón mental. Y por eso, toda discusión se torna estéril; es imposible ponerse de acuerdo acerca de ningún tema con gente que está por debajo de un estándar de racionalidad. Lo que no nos resulta tan satisfactorio pensar es que esa persona somos nosotros, que cometemos exactamente las mismas faltas que observamos en los demás, aunque, claro está, nunca estamos dispuestos a reconocerlo, porque los estúpidos y fanatizados son otros, pero nunca yo.
Bueno, pues no es así. Tú también eres un cretino, como lo soy yo mismo. Todos somos ese “cuñado” proverbial del que hablamos con desdén. Quizá no lo somos en todos los temas, pero sí en la mayoría, y algo que no es lícito ‒pero que hacemos mucho‒ es exportar nuestros conocimientos sobre un tema a cualquier otro. Lo vamos a hacer igualmente, cómo no, pero es que eso es lo que también están haciendo los demás, y debido a ello todo entendimiento es casi imposible en las discusiones actuales. Si la sociedad no salta en pedazos es porque al final se hace lo que quiere la mayoría gregaria (y entonces decimos que la sociedad es estúpida, y empezamos a recelar de la democracia) o lo que quiere una minoría con el poder para decidir por nosotros (y entonces nos quejamos de que no hay suficiente democracia y de que todo está manipulado y hay una conspiración). Si no se diera lo primero, o lo segundo, o una difusa combinación de ambos, el mundo sería el caos absoluto. Casi hay que alegrarse de que existan estos límites discursivos, viendo la materia prima de la que está hecha la sociedad, o sea, nosotros mismos.
Solemos basar nuestro discurso de “todos son idiotas menos yo” en alguno de los siguientes factores; todos ellos son erróneos, porque no explican el problema o, en todo caso, porque nosotros nunca tendríamos razón apelando a ellos (a no ser que seamos Einstein, o alguien de ese nivel, y por supuesto, un Einstein que sólo hablase de física, y no de otros temas).
En primer lugar, el nivel intelectual, la diferencia de inteligencia. Solemos creernos más inteligentes que los demás, lo cual no tiene mucho sentido, porque la inmensa mayoría de los seres humanos andamos en los mismos percentiles de inteligencia, con un promedio de CI entre el 90 y el 110. Sin embargo, uno tiende a sobrevalorar su propia inteligencia o a subestimar la ajena en cuanto se discrepa, lo cual es un mecanismo defensivo que nos hace tener una falsa percepción de nuestro entorno y nos lleva a una ridícula arrogancia; debido a ello quedamos como imbéciles cada dos por tres. Y, en todo caso, daría igual tener esa inteligencia superior, porque individuos con altas capacidades intelectuales se equivocan con una facilidad pasmosa en cuanto tocan temas sobre los que no tienen conocimientos específicos. La inteligencia te proporciona la capacidad para aprender algo con mayor facilidad, quizá para profundizar más en ello, pero no una ciencia infusa. No obstante, solemos hacer extrapolaciones fáciles a partir de nuestras áreas de conocimiento habituales, y ahí cometemos siempre errores.
Caminos del lógos (ISSN: 2659-7489), revista digital de filosofía contemporánea de aparición semestral. ¡¡Ya buscamos colaboraciones para el número 4!!
En segundo lugar tenemos el nivel cultural, la diferencia de formación. Se puede ser poco inteligente, pero muy culto; a la inversa, también se puede ser inculto, pero muy inteligente, y de ello resulta una amplia casuística humana. El caso es que los que tienen estudios tienden a creerse mejores que los que no los tienen; infravaloran sus posturas acerca de todo, y de hecho, suelen infravalorar también su inteligencia, porque dan por hecho que si no han estudiado es por falta de capacidad, cuando suele deberse más bien a cuestiones económicas, en realidad ‒o sea, que ese prejuicio intelectual es un prejuicio claramente clasista‒. ¡Ojo, que a la inversa se da lo mismo! La gente sin estudios a menudo piensa que los que sí los tienen carecen de conocimiento real sobre “la vida”, que sólo saben de cosas teóricas, pero no de lo que importa “de verdad”, o sea, sobre las destrezas manuales y los conocimientos prácticos que ellos poseen. Tanto unos como otros se equivocan, desde luego (nos equivocamos), porque tanto lo teórico como lo práctico son indispensables para el funcionamiento de una sociedad extremadamente compleja; pero de este hecho resultan muchas imágenes distorsionadas acerca de la superioridad intelectual (y/o moral) de cada cual sobre el resto. pues los demás son siempre los que opinan sin saber, mientras que uno tiene un genuino conocimiento del asunto; los demás no entienden la vida, porque no tienen que luchar mano a mano (como uno mismo) cada día con ella, etc. Un prejuicio frecuente, que la filosofía clásica combatió, pero que es defendido con frecuencia por la contemporánea, es conceder un valor decisivo a la opinión en cuanto tal. La filosofía antigua, en general, era bastante elitista, propia de ciudadanos libres en un mundo rural con una economía basada en la esclavitud. La contemporánea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es netamente democrática y está orientada, lo quiera admitir o no, por la cultura de masas. La cuestión, tanto en una como en otra, es qué valor se le concede a la opinión, esto es, si se la considera valiosa o no, y en caso afirmativo, cómo justificar, allí donde todo el mundo opina, la prevalencia de una opinión sobre otra. En un contexto intelectualmente elitista, quizá sea más fácil discutir y dar con la verdad, aunque sea discriminatorio; a la inversa, en uno democrático, más abierto y plural, la verdad tiende a diluirse irremediablemente en la enfangada esfera pública. Son contradicciones con las que tenemos que lidiar.
Se podría mencionar otro factor, en tercer lugar (pero muy de pasada, porque no es tan importante, aunque muy ocasionalmente pueda ponerse sobre la mesa), y es la salud mental. O sea, el hecho de considerar que se es el psíquicamente sano entre gente que padece algún tipo de patología. La diferencia, por tanto, entre el equilibrio y la sensatez frente a la neurosis, los delirios o el fanatismo de los demás. Este tercer factor, creo, es una variante del primero, es decir, de la diferencia de inteligencia: el caso es que uno se cree en condiciones óptimas para hablar y razonar, condiciones que niega a los demás, puesto que son inferiores, cargan con algún lastre, del tipo que sea; y por eso, no se debe hacerles caso. No deja de ser una proyección sobre los demás de los rasgos que no se está dispuesto a reconocer en uno mismo; seguramente, un psicólogo nos señalaría algún problema a todos si nos pasáramos por su consulta.
Así pues, ya sea porque son estúpidos o están mal de la cabeza, o simplemente porque son unos incultos, nosotros siempre quedamos por encima de los demás, que se arrastran con sus defectos insalvables por la vida. Nosotros nos vemos como “los normales” frente a los que tienen algún tipo de tara, de merma. (De hecho, cierto sector sociológico suele referirse así a los demás, a sus contrincantes ideológicos, como “la merma”. Los que así hablan son la perfecta demostración de lo que he expuesto hasta ahora.)
LA TRANSFORMACIÓN DE LO HUMANO EN EL SIGLO XXI
ISBN (papel): 9798695923155
ISBN (digital): 9781005138646
Pero la principal explicación de nuestras discrepancias insalvables y de la incomprensión crónica que afecta a la sociedad de la información no es ninguna de las anteriores ‒que, en todo caso, serían consecuencias, más bien que causas‒. En realidad, se trata de algo a lo que históricamente se ha prestado una importancia menor, y que sólo en las últimas décadas la psicología ha venido estudiando de forma sistemática y rigurosa. Tiene precedentes en los estudios clásicos de la filosofía acerca de los prejuicios, y en los de la lógica acerca de las falacias, pero tampoco se corresponde exactamente con esos conceptos, por más que en algunos textos se mezcle con estas nociones. Estoy hablando, cómo no, de los sesgos cognitivos. Por cierto, tampoco se puede reducir éstos a la ideología, en el sentido marxista del término (o sea, como la naturalización de una coyuntura social que impide comprender su verdadera naturaleza, cegándonos a lo que tenemos delante y por tanto a su posibilidad de cambio). Los sesgos cognitivos son anteriores a las ideologías e independientes de ellas; por ello afectan a todo el mundo por igual, ya sea “de izquierdas” o “de derechas”. No se trata ni de una falta de formación, ni de un error en la argumentación, ni de una determinada posición religiosa o política que nos impida pensar por nosotros mismos. Y, sin embargo, los sesgos cognitivos se relacionan con todo ello. Probablemente sean la principal fuente de errores del ser humano.
Entonces, ¿qué son los sesgos cognitivos? Son tendencias psíquicas a seleccionar arbitrariamente qué parte de la realidad queremos aceptar y cuál no, algo que no depende en absoluto ni de la inteligencia ni de la cultura; nadie escapa en principio a esto, ni el más listo ni el mejor preparado. Se trata de un error en el procesamiento de la información, por parte de nuestro cerebro, que nos lleva a una visión distorsionada de los hechos a partir de la información dada; de la misma información que tienen los demás, a partir de la cual elaboran mapas de la realidad totalmente distintos a los nuestros. Esto no se debe a errores lógicos, sino a otro tipo de errores que tenemos que aprender a reconocer para ser capaces de corregirlos; de lo contrario, seguiremos cometiéndolos inconscientemente. El problema más grave es que advertir y reconocer nuestros propios sesgos no es tanto algo racional como emocional. Están muy arraigados evolutivamente en nosotros (tienen que ver con la adaptación al medio), forman parte de nuestra propia psicobiología, de modo que saltan por encima de la propia racionalidad. De ahí que corregirlos requiera un gran esfuerzo; no es algo que se consiga leyendo manuales de lógica o epistemología, sino que supone un intenso cambio personal y la renuncia a muchas de nuestras posturas más básicas acerca de problemas vitales. De hecho, una forma de identificar los sesgos cognitivos rápidamente es la incapacidad de la mayoría de los individuos para explicar objetivamente en qué consiste la posición de sus adversarios ‒trátese del tema que sea‒ sin recurrir a juicios morales, sin apelar a su “incapacidad mental”, etc. En realidad, esos defectos son los nuestros, o los de ambos; pero nunca podemos afirmarlos a priori sólo de los otros. Los sesgos cognitivos son lo que nos iguala a todos en el error, por más que nos creamos más inteligentes o cuerdos o mejor informados que los demás (lo cual ya es una demostración de los propios sesgos).
Hay muchos sesgos cognitivos, como decía antes, que han sido estudiados exhaustivamente por la psicología. Es un tema cuya lectura recomiendo encarecidamente, pues se puede aprender mucho acerca de uno mismo. Uno de los principales tipos es el sesgo de confirmación, esto es, la tendencia a buscar o aceptar únicamente la información que refuerza nuestra posición inicial, rechazando como falsas todas aquellas que nos lleven la contraria, o incluso las que simplemente establezcan matices. Se produce así una retroalimentación de la opinión que crea una sensación de absoluta seguridad en lo que se dice, y alimenta los llamados “búnkeres de opinión” (las posiciones de colectivos que sólo se escuchan a sí mismos, y así van blindándose ante cualquier argumento alternativo, que sencillamente se niegan a aceptar). Esto tiene mucho que ver con que las opiniones se estén polarizando cada vez más, al no mezclarse y confrontarse, sino que se retroalimentan de forma aislada. Así, las fuentes de información que uno maneja son siempre “las buenas”, son muy “minoritarias” y “exclusivas”; las de los demás, por supuesto, están “manipuladas”, y son de hecho las que sigue “la mayoría”. Otro tipo importante es el sesgo egoísta, o sea, la necesidad que tiene el sujeto de preservar su autoestima, para lo cual refuerza sus propias cualidades y éxitos y desacredita los ajenos; de este modo, todo defecto o fracaso personal lo atribuye a causas externas, a la intervención de los demás. También tenemos el sesgo de anclaje, a saber, la propensión a confiar en la primera información que recibimos acerca de un tema, para luego reinterpretar toda información posterior alineándola con esa inicial, la cual le da sentido prospectivo. Otro tipo muy frecuente es el sesgo de atribución, consistente en proyectar causas arbitrarias sobre las conductas de los demás, por lo general para hallar en ellas motivaciones que suponen una amenaza, ante la cual el sujeto se pone a la defensiva injustificadamente. Es decir, que proyecta “malas intenciones” o “maldad” sobre los demás, pero en realidad son las suyas propias, las que demuestra hacia el resto. Y, por no extenderme más, recientemente se ha hecho muy celebre ‒por su impacto en las redes sociales‒ el efecto Dunning-Kruger, consistente en que un individuo opina de un tema cualquiera con tanta mayor seguridad y confianza en sí mismo cuanto menos sabe del mismo, considerándose a sí mismo, precisamente por ignorar su propia ignorancia, alguien cualificado para hablar, y despreciando a la vez a los verdaderamente entendidos, a los que se ve como unos “aficionados” cuya “opinión” carece de valor. Este efecto se observa ante todo en el cuestionamiento público de científicos y especialistas tan frecuente hoy a propósito del cambio climático, de la pandemia de la covid, etc.; pero ha estado siempre presente al hablar de política, de economía o de cualquier otro tema que requiere ‒siempre‒ conocimientos específicos. Una experiencia curiosa ‒y graciosa‒ es explicarle este sesgo (o cualquier otro, en realidad) a alguien y ver cómo inmediatamente sostiene que, ciertamente, está muy presente en la sociedad, que eso es lo que le pasa a los demás, los cuales siempre se creen más listos de lo que son, etc. Uno nunca se ve a sí mismo descrito por una exposición objetiva de estos sesgos, lo cual suele ser un indicativo de que se padecen.
Esta época, dominada por la posverdad y el populismo, potencia de manera exponencial los sesgos cognitivos; siempre han estado ahí, pero ahora sus efectos se ven infinitamente amplificados. Crecen sin límites en la sociedad de la información, gracias a los mass media, pero sobre todo a las redes sociales, que están resultando ser cognitivamente devastadoras. Y eso por no hablar de lo que ocurre en ámbitos supuestamente “serios”, como el académico o ese que se autoproclama “la Cultura” ‒o sea, la industria editorial y del entretenimiento‒, y desde luego, el mundo del activismo. (Conste que cuando hablo del ámbito académico me refiero a las ciencias sociales y humanas, no a las naturales, donde estos sesgos se neutralizan prácticamente del todo.) En suma, los sesgos cognitivos se manifiestan en todas partes y es dificilísimo sustraerse a su influjo.
Para combatirlos hay que ser muy autocrítico, cosa difícil, porque suele faltarnos la voluntad para ello. Se debe partir de un sano escepticismo acerca de nuestras propias opiniones y capacidades, sin caer con ello en complejos de inferioridad; simplemente, reconociendo nuestras inevitables limitaciones. Hay que cuestionar el propio juicio, e incluso la propia memoria, en la que confiamos ciegamente pese a que con frecuencia nos engaña, creando recuerdos falsos que retroalimentan nuestra interpretación posterior de los hechos, sobre todo en favor de nuestros propios intereses y de nuestro ego. Se ha de asumir que la información que recibimos es incompleta y está manipulada, incluso por parte de nuestras personas o fuentes de mayor confianza. Los manipulados no son “los demás”, sino que lo somos todos, y por eso hay que poner los datos y las opiniones en común, para hallar zonas grises entre tanta sombra informativa. Hay que desconfiar de todo, cruzar noticias y testimonios de signos opuestos y obligarnos a confrontarlos. Y es un buen ejercicio el buscarles defectos a las propias posiciones, intentando desmontarlas, como si de un ejercicio retórico se tratara. Es recomendable leer mucha psicología, filosofía y antropología; ayuda a alcanzar un grado de honestidad sobre uno mismo que es muy poco frecuente. Puede resultar un peligro al principio, porque hace tambalearse la visión que tenemos de nosotros mismos y ello conlleva una gran inseguridad; pero a la larga es mentalmente muy saludable. Y lo sería también socialmente si la mayoría de la gente lo hiciera, lo cual debería ser el propósito de una educación a la altura de esta época de la sociedad de la información y de la cultura de masas.
Suscríbete para no perderte otros artículos como éste
Otros sitios de interés